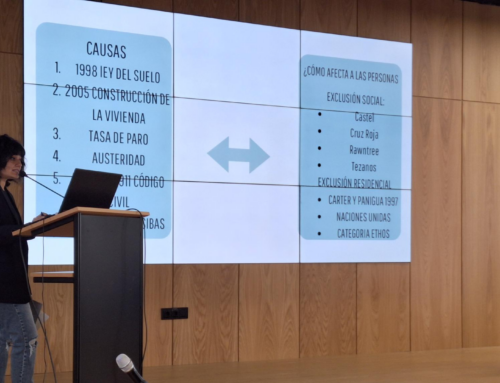Irune Labajo
Mi abuelo, maestro y director de una escuela rural en los años de la postguerra, siempre alabó las ventajas de su infancia, en un pueblecito de la provincia de Málaga. En el colegio se aprendían contenidos, sí, pero en el campo, en las calles, en el juego, se aprendían todas esas capacidades y habilidades que hoy recogemos y programamos en nuestros currículos como competencias transversales o como partes de ellas: razonamiento espacial, abstracto, lógico, emocional; resolución de conflictos, identificación con personajes, empatía, colaboración; observación, descubrimiento, experimentación; cooperación, competición, victoria, fracaso… Y todo esto, envuelto uno de los ingredientes más poderosos para el aseguramiento del aprendizaje: la motivación.
Yo, sin embargo, no tuve tanta suerte. El barrio de Madrid en el que crecí, no les ofrecía a mis padres la suficiente confianza como para dejarme trotar libremente por los caminos del autoaprendizaje y de las relaciones sociales de carácter lúdico. Así que, más allá de algunos juegos de patio y de mesa que compartía con mis hermanos, me vi obligada a aprender todo, o casi todo, en el colegio. Y bajo el paraguas de aquella ley del 70, en la que el libro de texto se convirtió en el dueño y señor de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Supongo que aprendí mucho porque mis calificaciones eran buenas, pero he olvidado casi todo. Y, a pesar de que hoy me dedico a la formación de maestros, la palabra “colegio” se envuelve, en mi recuerdo, de emociones negativas: aburrimiento, desmotivación, miedo al fracaso, competitividad, ansiedad frente a contenidos que me resultaban indescifrables e incomprensibles, insistencia de la memorización de datos frente al análisis y, sobre todo, la sensación de no saber cuáles eran los objetivos ni las aplicaciones a la vida real de los contenidos y las actividades que se nos planteaban.
Años más tarde mi padre compró el primer PC familiar. Yo había terminado los estudios de Filología Hispánica, me acababan de contratar en el Centro Universitario La Salle y mis alumnos me pasaron tres videojuegos: Prince of Persia, Indiana Jones and the fate of Atlantis y The secret of Monkey Island. Me encantaron las historias, me retaron los desafíos, me enamoraron los personajes. Y luego vinieron más y más… y me hice fan incondicional de los videojuegos. Tanto disfruté y tantas posibilidades vi en la inmersión del jugador y en lo que hoy conocemos con el nombre de gamificación, que elaboré las unidades piloto de una colección de libros de texto de lengua castellana basados en una narración épica, que se desarrollaba recorriendo un mapa, y en un sistema de actividades de ambientación fantástica cuya resolución implicaba la obtención de puntos y trofeos. Pero ninguna editorial se animó a publicarlos. Era demasiado pronto.
Con el paso del tiempo y el imparable desarrollo de la tecnología, la industria de los videojuegos comerciales se consolidó y, en el ámbito educativo, fueron surgiendo las aplicaciones digitales lúdico-didácticas, los serious games y la metodología denominada game based learning. Las aplicaciones las creábamos por aquella época, en plataformas como El Racó del Clic (hoy ZonaClic), aunque eran repetitivas y la única motivación que aportaban era la de cambiar el cuaderno por la pantalla de un ordenador. Los serious game o juegos de carácter educativo abanderados por Naraba, fueron evolucionando hasta consolidarse en títulos como El profesor Layton o Minecraft education edition que, a pesar de su evidente objetivo pedagógico, preservan el elemento lúdico y la estructura de los videojuegos comerciales. El game based learning (aprendizaje basado en el juego) cada día gana más adeptos entre los profesionales de la enseñanza aprendizaje y cuenta con entidades y organismos que han desarrollado líneas de investigación para evaluar el impacto del uso de videojuegos y de las estructuras narrativas, la inmersión y las técnicas de gamificación en el aprendizaje de niños y jóvenes. Podemos citar ALFAS (Ambientes lúdicos favorecedores del aprendizaje), Game for Change o el mismo equipo de MinecraftEdu.
Gracias a ellos y al creciente interés de las universidades de todo el mundo, contamos innumerables investigaciones que demuestran que los videojugadores habituales desarrollan habilidades y destrezas que intervienen en los procesos de aprendizaje: coordinación óculo manual (imprescindible en la escritura manuscrita y en el dibujo), diversas habilidades visuales (que intervienen, por ejemplo, en la lectura ideovisual-comprensiva), capacidad de atención y memoria (que son la base de los aprendizajes procedimentales), organización espacial, orientación, capacidad de reacción en condiciones apremiantes, gestión del tiempo, etc.
Otras investigaciones se han centrado en la consecución de objetivos individuales y comunes, en el pensamiento divergente y en la creatividad a la hora de resolver determinadas situaciones. En esta misma línea, se ha demostrado que las experiencias vividas en la realidad aumentada favorecen la socialización, la identificación, la empatía y, además, aumentan la capacidad de asumir riesgos y la tolerancia a la frustración. Estas virtudes nacen de la experimentación en primera persona, de la posibilidad de tomar decisiones en entornos seguros y de la ventaja de conocer inmediatamente las consecuencias o los resultados.
El mayor problema con el que se encuentran, en la actualidad, los profesores y profesoras que confían en las virtudes educativas de los videojuegos, es la parcelación de contenidos curriculares en grandes áreas no interrelacionadas, los horarios exigidos por las administraciones públicas y una visión lineal del aprendizaje que no conecta con los cibertextos que exigen una lectura de exploración y descubrimiento.
En definitiva: tenemos que realizar un análisis profundo de lo que significa educar en el siglo XXI. Tendremos que decidir si optamos porque el objetivo prioritario sea el desarrollo de competencias personales e instrumentales o mantenemos la presentación diacrónica de contenidos a la que los libros de texto, sean digitales o no, nos tiene acostumbrados.
Espero y deseo que la experiencia vivida en mundos virtuales devuelva a la infancia todo aquello que mi abuelo, hace ya un siglo, disfrutó y aprendió en los campos y en las calles de un pueblecito llamado Pizarra. Y que yo, y las generaciones posteriores a la mía, solo podemos envidiar.
Artículo publicado en la revista Idosincrasia, editada por Laura Nieto y Rebecca Carrillo, estudiantes de Educación Transmedia en el Grado en Diseño y gestión de proyectos transmedia.